Ana Suárez
Instituto Mora
En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 55.
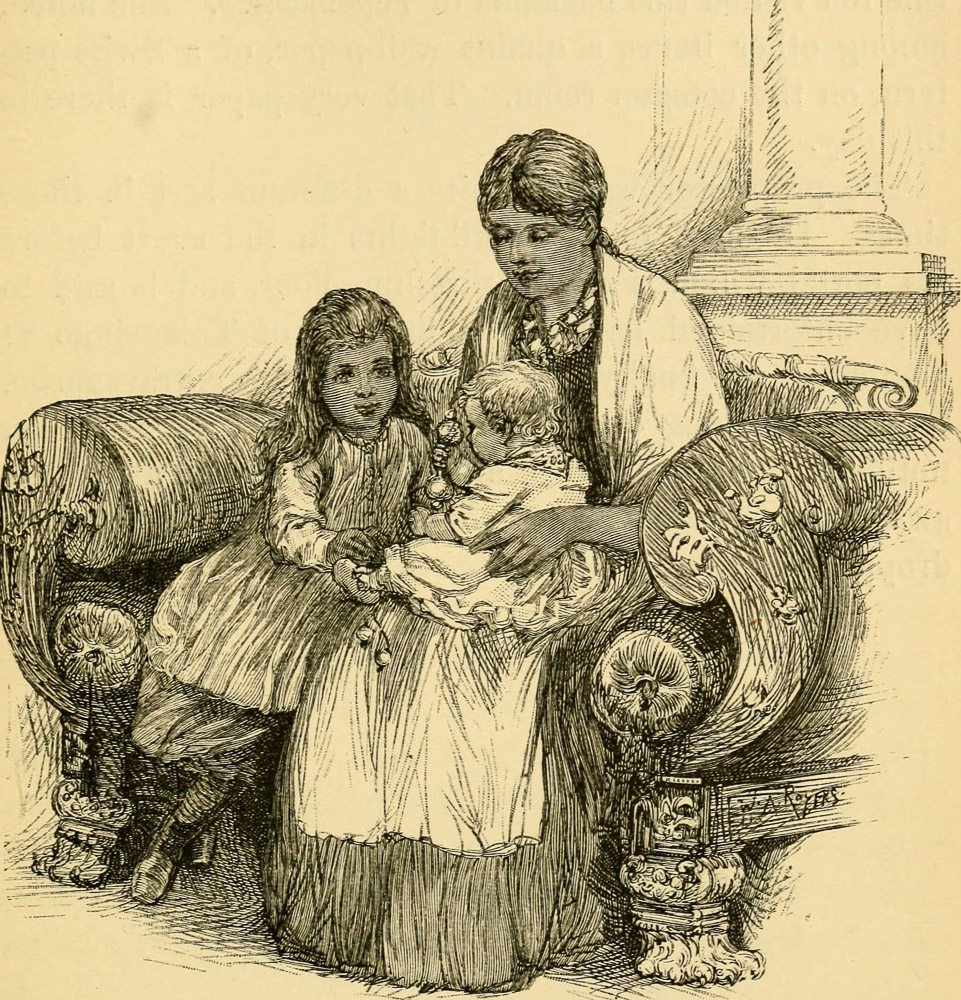
“Nada más mis hijas, no quiero que me cuide nadie más.” Las palabras de doña Refugio resuenan en sus oídos mientras la procesión se dirige al cementerio y se repite una y otra vez: “Dios perdona todas las iniquidades.” Acató la voluntad de su madre quien, desde que cayó en cama, postrada por la misma enfermedad de la abuela, se negó a que la atendiera nadie más. Su hermana, en cambio, se asomó de vez en cuando, dizque porque la hacienda exigía toda su atención.
Todo terminó. Ahora siguen a los peones que cargan el cajón de madera sobre los hombros. Avanzan luego los criados y, al final, los vecinos y demás trabajadores. Al arribar, el cortejo entra en el camposanto y enfila hacia el sepulcro.
Si Carmen, su hermana, hubiera compartido su carga, ahora se sentiría mejor. Aunque ha de admitir que fue una fortuna que se encargara de la hacienda, justo cuando, por haber enviudado, acababa de volver. Mientras, la casa se convirtió en un hospital-prisión y Micaela, a sus apenas quince años, en la prisionera. ¡No más ir y venir a caballo por los potreros, ni nadar en el río, ni conversar con los vecinos! ¡Fue además tan triste ver cómo la hasta entonces señora y dueña dejaba de interesarse en lo que sucedía más allá de su lecho! ¡Tan doloroso advertir la forma lenta e inexorable en que se marchitaba la antes hermosa y altiva dama!
Micaela espera descansar por fin, al menos físicamente, pues jamás perderá el miedo a que se sepa lo que tuvo que hacer. “La maldita enfermedad ganó y yo, que ayudé a bien morir a mi madre, y sé cuán difícil será para ti, te lo ruego, hazlo por mí; Dios te perdonará y aprenderás a vivir con ello, como aprendí yo.”Su madre no quiso aguardar; se estremecía tan sólo de evocar lo mucho que sufrió la abuela e imaginarse lo que iba a padecer.
Aunque la sobrecogía hacerlo, debió obedecer: sacó la vieja Biblia del ropero, como le dijo, la abrió en el salmo 103 y ahí, donde se leía: “Él es quien perdona todas tus iniquidades”, halló una lista de ingredientes anotados con lápiz, los cuales se abocó a reunir y luego machacó y revolvió en el molcajete hasta convertirlos en polvo. Después, de a poquitos, lo echó en las tazas de café con leche, lo único que doña Refugio lograba ingerir. A partir de entonces, su final se apresuró. Nadie se extrañó de que llegara antes de lo previsto; todos lo consideraron un alivio para la hoy difunta.
El panteonero los recibe frente a la fosa recién abierta y, con ayuda de varios peones, comienza a trabajar. Micaela se siente extenuada, le urge volver a la casa, darse un baño y dormir muchas horas; quiere librarse de la angustia que sufre desde que su madre le rogó su ayuda. Por la mañana, saldrá a pasear a caballo y meditará sobre el porvenir. Ignora qué hará. Vivir al lado de quien, hasta el momento, no ha derramado una lágrima será muy difícil; apenas la conoce y la diferencia de edad es tan grande que jamás podrán entenderse.
El ataúd es amarrado con mecates y desciende lentamente a la fosa. Micaela cierra los ojos: prefiere pensar que, al día siguiente, podrá levantarse temprano para asistir a la ordeña, al mediodía bañarse en el río y, por la tarde, arrear el ganado hacia los establos. ¡Jugará otra vez a que es la dueña y señora de la hacienda! ¡Será libre de nuevo! Escucha cómo la tierra cae sobre el cajón, palada tras palada. “Él es quien perdona todas mis iniquidades, iniquidades…” Las mujeres lloran, los hombres suspiran, los niños callan. Carmen se agita fastidiada; mira el reloj como si tuviera prisa, ni siquiera finge aflicción.

Micaela sale de su ensimismamiento cuando alguien se detiene a su lado. Observa que un desconocido de bombín y bastón saluda a su hermana. El panteonero coloca varios adobes sobre el sepulcro; lo protegerán mientras llega el mausoleo de mármol que su madre encargó a Tangassi, en la capital, cuando supo qué padecía –esa misma tarde fue a la oficina del notario para hacer su testamento.
Por fin, los concurrentes hacen fila para despedirse, reiterándoles el pésame, que agradece maquinalmente. Ahora se dirigen a la salida, Carmen al lado del desconocido; ella, detrás. Tiene un presentimiento desagradable cuando nota que el hombre susurra algo a su hermana y esta suspira, como aliviada.
Se detienen a la entrada. Micaela espera a que el hombre diga adiós, pero ambos giran hacia ella. Carmen le presenta al notario de doña Refugio y le dice que, si bien el testamento deberá leerse formalmente en su despacho, le ha adelantado que ella quedó como albacea de la sucesión, su tutora y administradora de los bienes que se dividirán cuando cumpla 25 años. Agrega que ha pedido al licenciado indagar a qué internado puede enviarla a estudiar, de preferencia de monjas. ¡Nunca ha entendido porqué su madre la dejó crecer como una salvaje!
Aterrada por lo que oye, Micaela respira hondo, va a responder, pero en ese momento la voz masculina expresa su pésame y parte. Quisiera protestar, pero intuye que es mejor guardar silencio. Si Carmen nota su oposición, se empecinará.
Repara en que su madre la dejó en una situación insostenible. “No hubo más remedio, debía ponerte a cargo de tu hermana. Sólo recuerda que eres como yo; sé dulce y discreta, pero haz tu voluntad.”No aguardará los diez años que faltan para su mayoría, ni tampoco irá a la escuela: le basta con abrir la Biblia en el salmo 103. Es más, ni siquiera eso; si ya dio el primer paso, dará el segundo. Aún conserva los ingredientes y preparará la receta en un santiamén. Un poquito de polvo cuando ofrezca a su hermana el café de la mañana. Otro en el té de tila, para ayudarla a dormir tranquila. Más en el atolito de aguamiel, ¡la animará! ¡Siempre obediente y sumisa y hasta afectuosa! Le dirá que entiende que sólo busca su bien.
Nadie sospechará si es cuidadosa. Sin duda, sorprenderá la cercanía con el fallecimiento de doña Refugio. Todos lamentarán la juventud de la nueva difunta; comentarán que la madre y la abuela vivieron más. A Micaela la compadecerán: la pobre se quedó sola, a cargo de la hacienda y encima, con la amenaza de que más tarde o más temprano la maldita enfermedad medre en su cuerpo. Pero, justo por eso, tendrá el valor para vivir como desea. Eso sí, antes cumplirá con el triste deber de encabezar otro cortejo fúnebre y recibir, con el rostro consternado, las simpatías ajenas y hasta llorar un poco. Sí, “Dios perdona todas las iniquidades.”
–¡Vámonos! –oye a Carmen–, la vida debe seguir.
