Martín Manzanares Ruiz
Becario postdoctoral Instituto de Investigaciones Históricas / Universidad Nacional Autónoma de México, Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM, Becario del Instituto de Investigaciones Históricas, asesorado por la doctora Claudia Amalia Agostoni Urencio.
En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 68.
De inmediato a que el terremoto de hace cuatro décadas paralizara a la ciudad de México, la Universidad movilizó a las primeras brigadas de socorro integradas por las áreas de medicina, odontología, ingeniería y enfermería. Luego se sumarían estudiantes, profesores, personal administrativo y sindical, técnicos, egresados, artistas, de toda la comunidad.
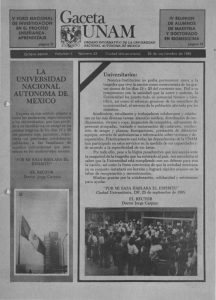
La mañana del 19 de septiembre de 1985 aconteció un sismo que marcó la historia reciente del país. El epicentro se halló cerca del puerto de Lázaro Cárdenas y su magnitud fue de 8.1 en la escala de Richter. Las ondas sísmicas se propagaron y generaron una amplificación, afectando gravemente a la capital mexicana y a otros estados, entre ellos Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima y Morelos.
Según algunos redactores de los principales diarios nacionales, los daños sufridos por la sacudida de la corteza terrestre, que combinó un movimiento oscilatorio y trepidatorio a la vez, hicieron que el Distrito Federal se asemejara a una ciudad bombardeada. El colapso afectó a edificios públicos y privados, vivienda y comercios; también, y en diferentes grados, al servicio de energía, el transporte y a las telecomunicaciones.
Aquellas notas fueron acompañadas de decenas de fotografías. Se mostraba a los sobrevivientes desconcertados y afectados físicamente. En las imágenes, los daños materiales y humanos ocuparon el primer plano. También las crónicas de aquel “jueves negro”, pusieron acento en la destrucción y nos permiten conocer la dimensión subjetiva de quienes vivieron el acontecimiento. Marta Anaya, columnista de El Excélsior, comunicaba apenas transcurridas unas horas:
Primero fue el silencio, el temor, el desconcierto. El temblor no paraba. Las lámparas moviéndose, los cristales rompiéndose, el piso oscilando. Y luego… el interior de la tierra tronaba. Los edificios desplomándose, las casas que caían, las escuelas desbaratándose. Y la gente gritaba, lloraba, imploraba. Unos corrían por las calles. Se abrazaban a sus seres queridos. Otros rezaban de rodillas a las orillas de sus casas. La gente huía. Huía sin saber a dónde.
Las primeras 24 horas posteriores al sismo fueron desconcertantes para toda la población. Las autoridades no podían calcular el daño material y humano. Luego de transcurridas algunas semanas, las voces de la opinión pública hablaron de hasta 20 000 muertos. A ello hay que sumar los cuantiosos montos para reparar, demoler o reconstruir la infraestructura urbana y de la pérdida del 10% del PIB del Distrito Federal, en medio de un contexto ceñido por la crisis financiera del país y la región latinoamericana.
Ante ese escenario de catástrofe, el presidente Miguel de la Madrid puso en marcha el Plan DN-III, programa que fue diseñado desde la década de 1960 para que el Ejército y la Marina llevasen a cabo actividades de rescate y auxilio de la población afectada por desastres de cualquier índole, y de “mantener el orden y asegurar el buen gobierno, o restablecerlo a la brevedad posible”. No obstante, los esfuerzos de los elementos castrenses fueron insuficientes y en diferentes ocasiones desacreditados por la propia población. A las tareas de rescate se incorporaron decenas de cooperantes internacionales –tanto de los países socialistas como del bloque occidental– y actores ligados a agencias globales (como la Cruz Roja o la Organización Mundial de la Salud) se sumaron a las tareas de rescate, atención y gestión sanitaria, y desempeñaron labores de asesoría, control y gestión de daños. No obstante, en la memoria nacional prevalece la participación de miles de voluntarios de la sociedad civil, quienes pasaron del miedo a la organización espontánea.
En medio de ese amplio abanico de participación social, la comunidad universitaria se hizo presente. Ese colectivo comprendía a miembros de entidades privadas y públicas. Empero, la participación de la comunidad de la máxima casa de estudios del país fue destacada por combinar en sus tareas conocimientos científicos, técnicos y humanistas, así como por el reconocimiento y apoyo de los capitalinos. Este artículo da cuenta de quiénes fueron algunos de los que participaron y las tareas que emprendieron.
Respuesta
Antes de que aconteciera la tragedia, la comunidad universitaria de la capital se reunía en la Ciudad Universitaria (CU), las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores (ENES), las Escuelas Nacionales Preparatorias (ENP) y los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH). Se encontraba inmersa en múltiples actividades, debates e investigaciones difíciles de agrupar en pocas líneas. Iban desde las actividades sindicales, el estudio de las nebulosas planetarias, los aportes de las mujeres en la filosofía, el análisis de las negociaciones para establecer la paz en Centroamérica, las acciones frente a la deuda con el Fondo Monetario Internacional, entre otros temas que estuvieron ligados con el acontecer de la sociedad, así como discusiones tecnológicas y científicas, en medio de la guerra fría.
Debido a la hora del sismo, fueron pocos los miembros de la comunidad que se encontraban en las instalaciones adscritas a la UNAM. Por la ubicación y construcción de CU sobre un suelo de roca volcánica, se disminuyó la sensación de las ondas sísmicas. Tampoco hubo afectaciones graves en los otros bienes inmuebles de la Universidad ubicados en la zona conurbada, los daños no comprometieron la estabilidad de edificios, aún en el centro histórico, donde se encontraba el antiguo barrio universitario.
Ante la catástrofe, la respuesta no se hizo esperar. Los universitarios participaron de forma desarticulada de la institución durante los primeros minutos y horas de acontecida la tragedia, echaron mano del conocimiento ejercitado fuera y dentro de las aulas, ayudaron en sus barrios o en los sitios en los que se ubicaron, participando junto a otros actores civiles y gubernamentales.
Más tarde, el mismo 19 de septiembre, se crearon las primeras brigadas. Estuvieron integradas por miembros de medicina, ingeniería, odontología y enfermería, reunidos en CU o en los otros centros adscritos a la Universidad, coadyuvaron en las tareas de rescate y auxilio en la capital mexicana. Salieron a recorrer las calles de la ciudad en las ambulancias de la Dirección General de Servicios Médicos (DGSM), evaluaron daños de la infraestructura sanitaria, socorrieron heridos, además se coordinaron con otras entidades como la Cruz Roja y el Hospital de Xoco para la atención directa de afectados. En paralelo, en el Centro Médico Universitario y en las doce clínicas universitarias situadas en la ciudad, se atendieron directamente a víctimas del sismo; mientras que otro sector de la comunidad organizó una recolección de medicamentos e hizo labor de propaganda para que los capitalinos donaran sangre. Además, autoridades y trabajadores sindicalizados recaudaron dinero, que finalmente se destinó a la compra de insumos de rescate y a la Cruz Roja.
La suspensión de clases en todos los recintos fue anunciada formalmente el 20 de septiembre por el rector Jorge Carpizo, quien exhortó a la comunidad a organizarse y apoyar a la población afectada. Al llamado respondieron estudiantes, profesores, investigadores, artistas, trabajadores técnicos y administrativos; también egresados y aspirantes notificados. Ese colectivo no sólo estaba compuesto por connacionales, también, y derivado de las diferentes migraciones, había una población proveniente de distintas regiones del mundo. Ejemplo de ello fue la participación de la comunidad exiliada, quien puso a disposición de los capitalinos la Casa de Chile en México, donde se formó un albergue para las familias damnificadas.
Transcurridos un par de días, y con los efectos visibles –y no visibles– de la réplica del 20 de septiembre, otros segmentos de la comunidad se fueron sumando. Destaca la participación del grupo de atención psiquiátrica y psicológica, compuesto por integrantes del Departamento de Salud Mental y Psiquiatría de la Facultad de Medicina (FM), la Facultad de Psicología (FP) y de la ENES Zaragoza, que en un primer momento participaron sin coordinación entre ellos. Igual de importante fue la participación de vigilantes, trabajadores de limpieza, auxiliares de transporte, supervisores y técnicos adscritos a la Dirección General de Servicios Auxiliares (DGSA), quienes apoyaron en tareas de transportación, vigilancia e intendencia. Dentro de esta área también destaca la labor de los integrantes del cuerpo de bomberos, quienes detectaron y detuvieron fugas de gas, de igual manera, atendieron y previnieron el surgimiento de incendios en diversos puntos de la ciudad afectados por el sismo.
La DGSM tuvo un rol sobresaliente, por ser el área que coordinó las tareas de rescate y de apoyo. Al frente de la dependencia se encontraba el médico Alfonso Millán, quien fue designado por el propio Carpizo para organizar a la comunidad. Esta demanda no fue sencilla pues se presentaron cerca de 17 000 voluntarios, en menos de dos semanas. Millán y su equipo debieron determinar cuáles eran las tareas urgentes y secundarias; delinear acciones concretas; delimitar los alcances y la composición de las brigadas (que llegaron a ser 2 640); establecer puntos de localización de estas, entre otras. Al menos cuatro grupos coordinados son identificables, las que llevaron a cabo: 1) tareas sanitarias, 2) psicológicas, 3) de evaluación y rediseño de inmuebles e infraestructura y 4) de enlace e información.
La salud
Las brigadas médicas estuvieron compuestas por diferentes actores, los más reconocidos, profesores, profesoras y estudiantes ligados a la Facultad de Medicina (FM), quienes desempeñaron múltiples tareas. Atendieron a las víctimas y participaron de las labores de rescate, instalaron y participaron en los albergues, coordinaron la recolección de sangre y plasma, distribuyeron medicamentos, víveres y ropa, asesoraron en el traslado e incineración de cadáveres. En estas y otras acciones también participaron la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO), de Estudios Superiores de Zaragoza y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), entre otros.
Desde la DGSM también se puso interés en realizar labores de prevención de enfermedades y epidemias. Por tanto, también se organizaron brigadas de fumigación que quedaron a cargo de la FMVZ, se añadieron actividades ligadas al diseño y aplicación de programas de análisis de bacterias para el control de calidad de alimentos y del agua, así como de tareas de higienización y manejo de la basura, donde participaron miembros de la Facultad de Ingeniería y del Centro de las Ciencias de la Atmósfera.
Las brigadas contribuyeron a informar en las colonias afectadas, en las cuales se señaló desde la importancia de hervir el agua, pasando por enseñar cómo elaborar formol y realizar maniobras de rescate, hasta cómo llevar a los difuntos a los servicios de incineración. Las tareas informativas se vieron beneficiadas de la intervención de la Coordinación Audiovisual que elaboró cápsulas informativas, luego validadas por la Secretaría de Salud y transmitidas en Radio UNAM y otras emisoras capitalinas.
Las acciones sanitarias se multiplicaron cuando Fernando Cano del Valle, director de la Facultad de Medicina, expresó a los medios de comunicación la disposición de la entidad para participar de manera coordinada con otras instituciones en tareas sanitarias. Este anuncio permitió que los universitarios se ligaran con las entidades gubernamentales, agencias internacionales y directamente con la población aquejada. Se recibieron cientos de solicitudes y las brigadas se presentaron. En ese contexto, un papel destacado por su fuerte participación fue el de la ENEO, cuya comunidad, mayoritariamente estaba compuesta por mujeres, quienes se dispersaron entre barrios, nosocomios y albergues. Las y los enfermeros, no sólo contribuyeron asistiendo la labor médica, también clasificaron medicamentos, esterilizaron materiales quirúrgicos, administraron sueros y vacunas, y desempeñaron los tan necesarios cuidados de la población afectada.
Más tarde, los técnicos del Centro de Instrumentos de la UNAM ofrecieron ayuda para revisar y reparar equipos electrónicos, electromagnéticos y ópticos de los centros de salud y de los hospitales públicos. Algunos de estos instrumentos fueron reparados in situ, mientras que otros fueron trasladados a Ciudad Universitaria, todo esto en tiempo récord para que los hospitales y profesionales pudiesen seguir y llevar a cabo sus tareas.
Salud mental
Como se ha señalado. se formaron brigadas de atención y apoyo emocional que actuaron de manera aislada. Cuando fueron organizadas desde la DGSM las tareas se complejizaron. Se ofrecieron servicios de consulta de orientación psicológica, tratamiento psiquiátrico ambulatorio, canalización de casos para internamiento y atención directa de crisis de angustia. Actividades que se vieron fortalecidas por la participación directa de miembros del Departamento de Salud Mental de la FM, la FP, la Dirección General de Orientación Vocacional, la ENES Zaragoza, además de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y el Instituto Mexicano de Psicoanálisis.
Otra parte de la comunidad diseñó un directorio dirigido para el público en general, contenía los datos de contacto con instituciones especializadas. De igual forma, se preparó un programa de capacitación para que quienes participaban en la atención en los albergues pudieran detectar y canalizar crisis emocionales. Asimismo, se habilitó la clínica de la fp para atender a la población afectada. Los universitarios también echaron mano de la tecnología del momento. El Programa de Servicio Psicológico operó a través del de las líneas telefónicas. Ahí, estudiantes y profesores fungieron como operadores y atendieron a personas que manifestaron desequilibrios emocionales.
Si bien es difícil saber cómo procedieron, pues tenían diferentes orientaciones teóricas y terapéuticas, la presencia de estos profesionales fue demandada por la propia población y reconocida como una parte necesaria de atender.
Luego de algunas semanas y casi durante seis meses se mantuvo la atención psicológica telefónica y en las instalaciones universitarias. A estas hay que añadir la participación de expertos de la Universidad en medios de comunicación, donde explicaron los daños en salud mental que ocasionó el sismo y la necesidad de atenderse en caso de presentar miedo extremo, desorientación, angustia excesiva y trastornos alimenticios y del sueño.
Evaluación
Estudiantes y profesores de la Facultad de Arquitectura y del autogobierno, inspeccionaron y dictaminaron la condición de inmuebles localizados en las zonas más afectadas de la ciudad. A su vez las y los arquitectos –formados y en formación– redactaron y circularon un manual para que la ciudadanía pudiese observar y evaluar las afectaciones de las viviendas que habitaban, mismo que indicaba qué se debía de hacer en caso de detectar daños.
Estas tareas fueron acompañadas de la comunidad de la Facultad de Ingeniería quienes ayudaron a conocer las condiciones de varios inmuebles (escuelas, oficinas de gobierno, hospitales, entre otros) y ayudar en la toma de decisiones para evacuar o buscar una nueva sede. Entre el 19 y el 23 de septiembre los universitarios realizaron 83 informes. Luego del 24, las brigadas se dirigieron a la delegación Cuauhtémoc para dictaminar vivienda, llegando a sumar 5 000 peritajes rápidos. Otro frente de ingeniería se dedicó a revisar instalaciones hidráulicas, no sólo las de distribución del agua potable, también las de plantas de tratamiento. En paralelo, otra brigada diseñó un medidor de ruido sísmico, que se dispuso para el rediseño y construcción de nuevas viviendas.
A estas tareas hay que agregar la importante presencia de los ingenieros en el rescate de sobrevivientes. Fueron ellos quienes diseñaron y ejecutaron maniobras concretas para mover partes de la infraestructura desplomada. Durante los meses siguientes fue esta misma comunidad la que coadyuvó en tareas de selección y demolición de edificios que pusieran en riesgo a los habitantes de la ciudad.
¿Y los científicos sociales?
Aquellos universitarios vinculados con el análisis social y el quehacer humanístico también participaron. Ayudaron en la instalación de albergues y desarrollaron diversas tareas de rescate y atención. También, destacaron por servir de enlace entre los servicios de la UNAM, el gobierno y los damnificados. Por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) puso a disposición de las personas afectadas un servicio de consultoría legal, relativo a problemas con los arrendamientos, sucesiones e indemnizaciones, así como de bajas laborales por la desaparición de centros de trabajo.
No obstante, los científicos sociales se vieron inmersos en labores desde su profesión después de transcurridas algunas semanas y meses. Los análisis posteriores al sismo brindaron luces sobre quiénes fueron los más afectados. Sirva de ejemplo el desarrollado por un equipo del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), que realizó un estudio concentrado en los damnificados que se situaban en albergues y campamentos callejeros. El IIS determinó que un amplio porcentaje de la población vivía en hogares que no eran propios, pues eran rentados o eran inmuebles prestados (cuartos de azotea, vecindades, departamentos, viviendas colectivas), mientras que sólo un pequeño porcentaje tenía hogar propio y no tenía contratado un seguro en caso de desastre. El estudio sirvió para visibilizar el problema y buscó orientar la toma de decisiones del gobierno. Este se vio reforzado por los foros que desde la Universidad se organizaron, donde buscaron evaluar los efectos sociales del sismo y que convocaron a diversas instituciones educativas públicas y privadas.
Efectos
Luego de una aparente estabilización de la población afectada, la Universidad fue convocada por el presidente Miguel De la Madrid en la Comisión Nacional de Reconstrucción, y si bien a través de esta no se reparó el daño cabalmente, la Universidad buscó medidas de beneficio común.
La agenda de la Universidad también se vio modificada por el sismo. Si bien otro trabajo tendría que dar cuenta de cuáles fueron las modificaciones en planes de estudio y en la actitud de los universitarios frente a la catástrofe, hay que señalar que se conformaron nuevos equipos (inter y multidisciplinarios), con ellos nuevos campos y líneas de investigación para comprender el ciclo sísmico, desde disciplinas como la geofísica, pasando por la ingeniería, la arquitectura, la salud –en su espectro amplio e integral–, hasta las ciencias sociales (historia, antropología, el derecho y la sociología).
A 40 años de transcurridos los sismos, consideramos importante reconocer la enorme tarea de la comunidad universitaria, no para vanagloriarse, sino para señalar la necesidad de mantener e incentivar la educación pública y gratuita al servicio de las necesidades de la sociedad en su conjunto.
PARA SABER MÁS
- Acosta, Virginia y Gerardo Suárez Reynoso, Los sismos en la historia de México, T. I, México, UNAM-FCE, 1996.
- Monsiváis, Carlos, No sin nosotros. Los días del terremoto 1985-2005, México, Era, 2013.
- Rodríguez Kuri, Ariel, coord., Historia política de la Ciudad de México (Desde su fundación hasta el año 2000), México, El Colegio de México, 2013.
- Universidad Nacional Autónoma de México, La unam ante los sismos de septiembre, México, UNAM, 1985.
