Laura Suárez de la Torre
Instituto Mora
En revista BiCentenario, el ayer y hoy de México, núm. 69.
Los nuevos tiempos políticos para México, consumada la emancipación, tuvieron en los impresores un negocio floreciente que se instalaría para siempre. Lo fue para difundir ideas en periódicos y revistas o novedades en libros, pero también para cuestiones cotidianas, desde los calendarios a la compilación de leyes.
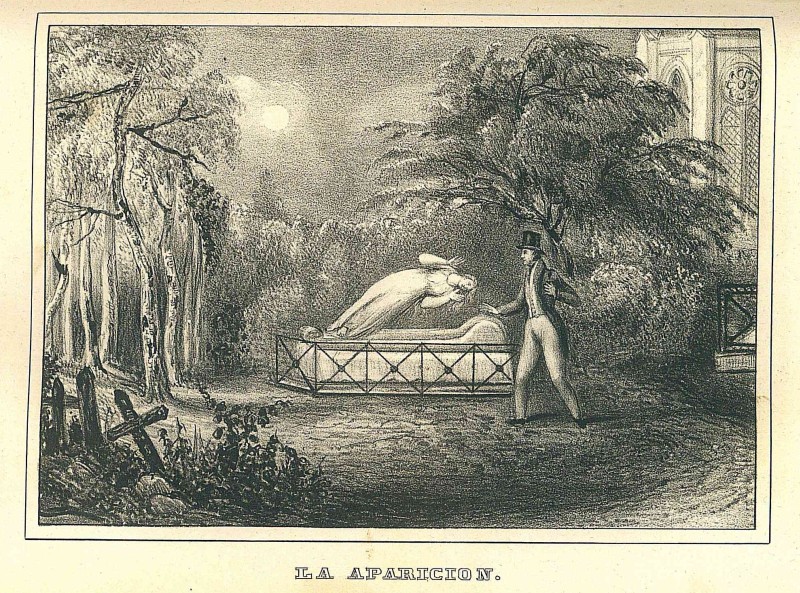
La independencia de México trajo nuevos aires a la otrora Nueva España. Con nuevas autoridades, formas de gobierno, libertades que antes no se disfrutaban y, entre ellas, la posibilidad de establecer negocios que, si bien existían desde la etapa virreinal, se esperaban mejores perspectivas. Me refiero a los talleres de imprenta que se multiplicarían tras el periodo colonial.
La imprenta en México era antigua. En la ciudad de México se instituyó en 1539, llegaría a Puebla en el siglo xvii, a Guadalajara en el xviii y a Mérida mucho tiempo después, en el siglo xix. La libertad de imprenta, heredada de la Constitución de Cádiz, se instauró en el nuevo país y hubo que luchar por ella cuando se vio amenazada. Una conquista como esa no iba a ser desechada tan fácilmente.
Los viejos y nuevos talleres cobraron un nuevo aliento en la década de 1830. Y ello respondía también a la importancia que alcanzaron los impresos en la etapa de la guerra insurgente, en el trienio liberal y en los primeros años de vida independiente. La agitación política dio mucho de qué hablar o mejor dicho de qué publicar. Así, a la impronta de papeles sueltos y folletos que privaron una década antes, los periódicos comenzaron a tener una gran importancia como voceros de los grupos políticos que se conformaron, poco a poco, para dar a conocer sus proyectos políticos o para criticar o refutar a sus contrincantes. Asimismo, sirvieron para publicar las propuestas de connotados pensadores e incluso comenzaron a hacer una publicidad de la vida cotidiana de la ciudad, con sus ventas de productos diversos, pérdidas de personas o de objetos, rentas de casas, ofertas de trabajo, entre otras cuestiones.
La década de los años 30 del siglo xix marcó el surgimiento de talleres de imprenta en la ciudad de México en los que jóvenes entusiastas y emprendedores se lanzaron a este negocio con la finalidad de tener éxito en un campo que se abría con nuevos alcances y posibilidades. Ellos se sumaron a los que ya existían en la etapa colonial, como Zúñiga y Ontiveros o Manuel Valdés. Justo en esta década José Mariano Fernández de Lara, Ignacio Cumplido y Vicente García Torres, por citar los más importantes, saltan a la palestra y sus nombres se volverán familiares en la capital del país. Fueron ellos los responsables de introducir novedades editoriales y de producción. Estos nombres se unieron al de Mariano Galván quien desde 1826 estableció su taller tipográfico y se hizo muy conocido por los calendarios que empezó a publicar.
Todos ellos, junto a otros como Luis Abadiano y Valdés, Juan Ojeda, Tomás Uribe y Alcalde, Miguel González, José Ximeno, Ignacio Ávila, Rafael de Rafael y Juan R. Navarro, dieron un impulso mayor a la imprenta en la primera mitad del siglo xix. Se vería reflejado en la diversidad de impresos, en los públicos diferenciados, en las temáticas abordadas, en la incorporación de imágenes a contrafibra y litografiadas, así como la inclusión de color. Toda una revolución en el ámbito de las publicaciones que favoreció el interés por la lectura, la competencia y el desarrollo de la imprenta en el país. Cabe decir que este impulso a la tipografía tuvo también su presencia en distintas entidades que veían en los impresos un signo de civilización y cultura.
Estos impresores, hombres cultos, preocupados por el progreso del país, y, al mismo tiempo, comerciantes que buscaban hacer dinero con las publicaciones, jugaron un papel relevante en el desarrollo del oficio porque ofrecían novedades editoriales, siguiendo las pautas de lo que se hacía en Inglaterra, Francia o España, y que adaptaban, muchas veces, a la realidad mexicana. Fueron ellos también los responsables de poner en español artículos y libros en francés o inglés que se consideraban atractivos para los lectores o que, por haber tenido éxito en otros países, se pensaba que aquí también lo alcanzarían. Y no estaban errados.

Las primeras décadas de vida independiente fueron en muchos sentidos un tiempo de experimentar y de poner en marcha proyectos novedosos. La imprenta no quedó exenta de estos ensayos. Algunos tuvieron éxito, pero otros, en cambio, fracasaron. Y no era extraño que así fuera ante una población analfabeta, pobre y sumida en problemas políticos. Sin embargo, las publicaciones diversas que se lanzaron en esos años son prueba fehaciente del interés que tuvieron estos impresores por lanzar al público impresos de todo tipo. Unos eran habituales a los lectores, como los catecismos, los calendarios, las hojas sueltas, los carteles, pero otros dieron cuenta del nuevo tiempo como las compilaciones de leyes, los códigos, los periódicos. Otros más causaron sensación como las revistas literarias con sus nuevas secciones o con las ilustraciones que acompañaban a los textos. Asimismo, los libros que gozaban de éxito en la otra orilla atlántica, las estampas y los mapas, por ejemplo, tuvieron una buena acogida, sin dejar de mencionar que este fue un tiempo para que los escritores mexicanos también probaran suerte al mandar a imprimir sus libros. Una nueva cultura impresa, con una nueva cultura visual incorporada y con una nueva cultura letrada de factura mexicana o extranjera hablaba de una renovación en la oferta editorial en las primeras décadas de vida independiente que se continuó a lo largo de toda la centuria.
Estas publicaciones refrescaron efectivamente el ámbito cultural de la ciudad de México y de las provincias y algunos impresos incluso llegaron a convertirse en iconos para la imprenta mexicana del siglo xix como lo fueron los calendarios de Mariano Galván Rivera y los muy especiales Calendarios de las señoritas mexicanas, así como sus famosos libros de cocina; Pablo y Virginia y La cabaña indiana o el Obsequio amistoso, de José Mariano Lara; El siglo diez y nueve, El álbum mexicano, El presente amistoso, La historia de México de Prescott de Cumplido; la Novena al Sagrado Corazón de Jesús, de Rafael de Rafael con la incorporación de color; y, el Semanario de las Señoritas Mexicanas, El Universo pintoresco y El Viaje pintoresco y arqueológico por la parte más interesante de la República Mexicana, de las prensas de Vicente García Torres.
Algunas de estas obras no estuvieron exentas de problemas entre impresores o con los autores, sin olvidar que para entonces los derechos de autor no eran muy respetados y, por ello, los impresores enfrentaron denuncias. El negocio era el negocio y los dueños de talleres buscaban ofrecer novedades editoriales constantemente, aunque ello no garantizara la acogida por parte de los lectores interesados. De ahí que además de las denuncias, hubo muchos proyectos fallidos, pero los que lograron triunfar dieron grandes ganancias a los impresores responsables.
Los lectores no eran muchos. Se decía que únicamente el 10% de la población sabía leer. Sin embargo, no debemos olvidar que la lectura en voz alta ampliaba el alcance de los impresos y que la mayor parte de estos eran acompañantes en la vida cotidiana. La mayoría de las imprentas no se mantenía de la venta de libros u obras lujosas, sino que más bien dedicaba sus esfuerzos a la producción de materiales que se requerían en la vida diaria, como calendarios, cartillas, catecismos, novenas y cuadernitos piadosos, guías de forasteros, carteles, decretos, reglamentos, acusaciones, oraciones cívicas, sentencias, alegatos, periódicos varios, hojas volantes, etcétera, que nos hablan de unos impresos menores, de bajo costo, con mayor tiraje y mayor circulación que los libros o las revistas literarias que se lanzaron en esa primera mitad del xix y para los que se estipularon suscripciones y entregas semanales, quincenales o mensuales. Esto permitía que se costeara la impresión, la cual no era posible que los impresores la asumieran cuando se trataba de libros y revistas.
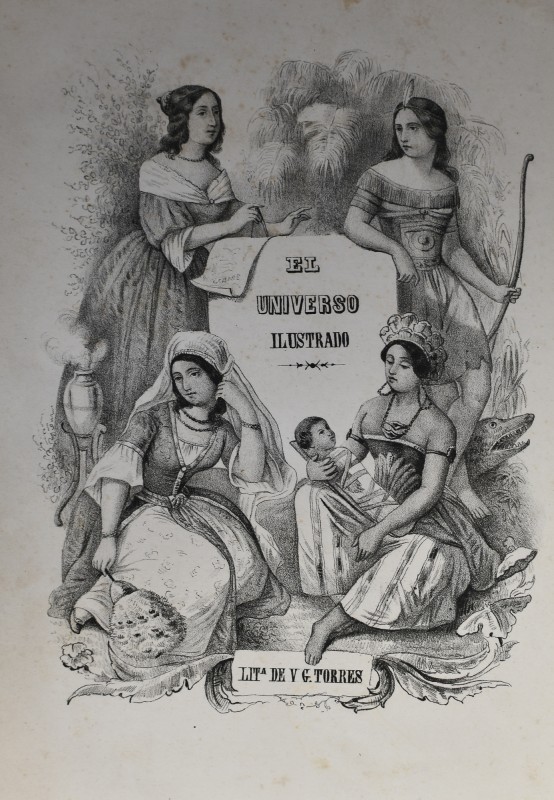
Este fue un tiempo en que la litografía se consolidó como una técnica que amplió los horizontes de las imprentas al lograr producir imágenes varias para incorporar en los textos, y que muchas veces robaron la atención del lector. Fue entonces que tuvieron un gran éxito publicaciones tales como El mosaico mexicano y El museo mexicano, de Ignacio Cumplido; El Liceo Mexicano, de Lara, El universo ilustrado, de Vicente García Torres, con su variedad de artículos y la profusión de imágenes (planos, litografías y partituras). Fueron publicaciones realizadas a semejanza de las españolas, inglesas y francesas, lo que llamó la atención de muchos suscriptores, quienes encontraron en sus novedosas páginas una miscelánea de temas de historia, literatura, ciencia o tecnología, escritos por mexicanos y extranjeros.
De ahí que debemos hablar también de los dibujantes y litógrafos que jugaron un papel destacado al interior de los talleres, pues gracias a su destreza las publicaciones mexicanas se enriquecieron y gozaron de la atención del público. Baste mencionar aquí varios litógrafos franceses se asentaron en la capital y formaron escuela de la que aprendieron dibujantes mexicanos. Esa mancuerna franco-mexicana fue crucial para el desarrollo de la imprenta mexicana del xix. Los nombres de los litógrafos Agustín Massé, José Decaen, Adrián Fournier, Julio Michaud, y de los dibujantes-litógrafos Hesiquio Iriarte, Plácido Blanco, Hipólito Salazar y José Joaquín Heredia serían los más conocidos.
Pero no todo eran periódicos, libros y revistas literarias. La mayor parte de los materiales impresos correspondían a lo que hoy suele llamarse impresos efímeros, es decir aquellos papeles que estaban en relación con las actividades de la vida cotidiana. Hablamos de carteles que anunciaban las obras de teatro, circo, ópera; los anuncios de libros; los papeles que el gobierno en turno mandaba fijar en las esquinas e iglesias para que los habitantes conocieran las nuevas disposiciones, las decisiones de las autoridades; los billetes de lotería que se adquirían con el sueño de lograr los premios; los libretos de ópera que contenían información sobre las compañías y la trama de la obra; los sermones, triduos, novenas, oraciones, estampas, entre otros, que tenían una demanda constante. A más de los periódicos y revistas, las colecciones de leyes, informes o los catecismos (religiosos, políticos o de urbanidad), las guías de forasteros e incluso los naipes. A ello habría que sumar los libros de lectura para la enseñanza elemental como los silabarios, El amigo de los niños del abad Sabatier o Nuevo amigo de los niños del abate Martin o El Diario de los niños; los folletos que continuaron siendo una respuesta inmediata a las inquietudes científicas, políticas, religiosas de, en este caso, los habitantes de la metrópoli. Como nos revela Nicole Giron en su estudio sobre Folletería Mexicana, los principales impresores-editores publicaron un número considerable de folletos entre 1830 y 1850: Ignacio Cumplido, 543; José Mariano Fernández de Lara, 371; Vicente García Torres, 275; Juan Abadiano, 262; Mariano Galván Rivera, 224; Luis Abadiano y Valdés, 190; Alejandro Valdés, 148 y Rafael de Rafael, 136.
Todo ello se convirtió en demanda constante para las imprentas que se establecieron en la capital del país. Constituyó una oferta variada de impresos que los lectores podían adquirir, pasar a otras manos e incluso leerlas en voz alta en espacios públicos y privados, lo que implicaba un alcance mayor para la letra impresa. Sin olvidar que algunos de estos impresores como Cumplido, García Torres, Lara o Galván tenían corresponsales en distintas ciudades y pueblos del país para allegar sus publicaciones, más allá de la capital.
Con el paso de los años el universo de impresos se amplió ya por obras históricas y literarias de mexicanos como Carlos María de Bustamante, Vicente Filísola, José María Tornel y Mendívil, Lucas Alamán, Manuel Orozco y Berra, Juan N. Almonte, Juan Suárez y Navarro, Rodríguez Galván, Isidro Rafael Gondra, Manuel Eduardo de Gorostiza, Luis de la Rosa, Guillermo Prieto, Ramón I. Alcaraz, José Joaquín Pesado, Juan Díaz Covarrubias, Tomás de Cuéllar. Las traducciones mexicanas de escritores extranjeros Allincourt, Walter Scott, James Fenimore Cooper, Daniel Defoe, Alejandro Dumas, Eugène Sue, José Mariano Larra, Paul Féval, Víctor Hugo, Elie Bertrand Berthet, Miss Cumming, Arsène Houssaye, Jules Sandeau, entre muchos otros. Por toda la literatura que reproducían en México de Antonio Hurtado, Fernán Caballero, Pedro Antonio de Alarcón, José Mariano Larra, Gertrudis Gómez de Avellaneda, entre otros, o la que se importaba a través de las distintas librerías que reflejaban este nuevo tiempo con la oferta variada de impresos y que los libreros encontraron en la venta de estas publicaciones un exitoso negocio. Así vemos comercios grandes y pequeños que se anunciaban en los periódicos para animar a los lectores a comprar las novedades editoriales hechas en los talleres de la ciudad de México o en imprentas francesas o españolas, principalmente.
Mencionamos como propietarios de estas librerías y alacenas a los del antiguo régimen como Mariano Valdés y Mariano de Zúñiga y Ontiveros y a los del nuevo tiempo independiente como Mariano Galván y Manuel Recio, quien más tarde se asoció con Ignacio Altamirano; Seguín y Rubio, Juan R. Navarro con su librería y mercería, Manuel Murguía, en el Portal del Águila de Oro; Librería del Siglo xix, la Nueva, la de Simón Blanquel, las Alacenas de Antonio y Cristóbal de la Torre, así como la de Pedro Castro, por ejemplo. Otras fueron establecidas por extranjeros que buscaron hacer negocio. Unos triunfaron y otros fracasaron. Fueron relevantes la de Ackermann, Fréderic Rosa, Ernesto Masson, Lecointe y Lasserre –más tarde de Landa–, y, posteriormente, la de Hipólito Brun y las Librería Americana, Librería Española, Librería Madrileña, entre otras más.
Los anuncios que pagaron en la prensa fueron el vehículo para anunciar las novedades editoriales y mantener al público lector atento, sin olvidar que era un tiempo en que los impresores-editores impulsaron a los escritores mexicanos a ver en páginas impresas sus obras, ya fueran poesías, novelas, historia, ciencia o arte. Fue también un tiempo en que formar bibliotecas cobraba un gran sentido de poseer el conocimiento y en el que los políticos más influyentes se apuraron a adquirir las primicias que publicaban los talleres tipográficos o importaban los libreros de la capital. Fue entonces que las publicaciones extranjeras sirvieron en múltiples ocasiones como referentes para la producción mexicana y en el que los impresores labraron prestigio y lograron amasar fortuna, como fueron los casos de Ignacio Cumplido o Vicente García Torres o el litógrafo José Decaen. Fue también un tiempo de secularización de las publicaciones que favoreció el desarrollo de la imprenta, la competencia entre los dueños de los talleres y la oferta editorial.
Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas pues a estos hombres les tocó enfrentar la censura del gobierno, cuando los intereses de los políticos se vieron afectados. Asimismo, los levantamientos de los aspirantes al poder y las consecuencias de las guerras con Francia y Estados Unidos acarrearon problemas a sus negocios. Pese a los sinsabores, podemos afirmar que estos impresores-editores y libreros innovaron el panorama editorial de México e hicieron dinero, después de que el país logró su independencia.
PARA SABER MÁS
- Suárez de la Torre, Laura (Coord.), Constructores de un cambio cultural: impresores-editores y libreros en la ciudad de México, 1830-1855, México, Instituto Mora, 2003.
- Zeltsman, Corina, Con las uñas llenas de tinta. Política e imprenta en el México decimonónico, México, Grano de Sal/Instituto Mora, 2024.
- Ingresar a la página de la Hemeroteca Nacional Digital para consultar prensa del siglo xix, en https://hndm.iib.unam.mx/consulta/
