Jairo Eduardo Jiménez Sotero
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Coahuila
En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 68.
Revelarse contra una autoridad militar en la Nueva España implicaba una ruda respuesta. El mulato Joseph Yermo supo de ella entre azotes y trabajos forzados. Infringir la ley implicaba castigos rehabilitadores y beneficios de mano de obra barata para el rey y las instituciones políticas y económicas.
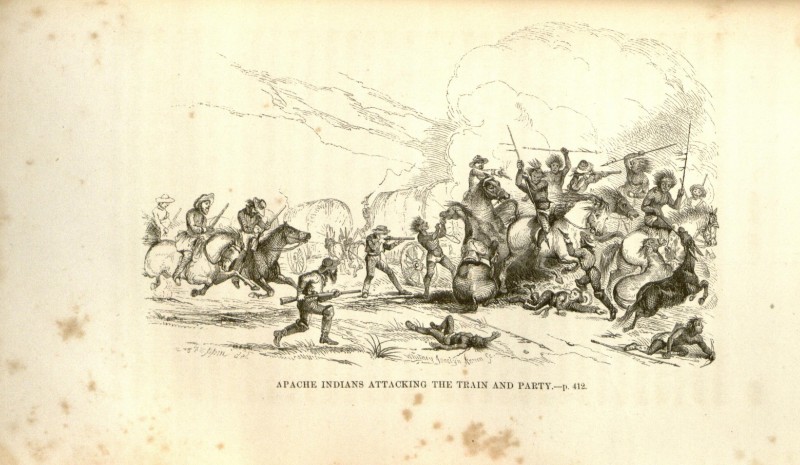
El transgresor de la ley fue visto en el siglo xviii como un riesgo para la estabilidad social. Su castigo sería, desde entonces, una de las potestades del Estado borbónico. El caso del mulato Joseph Yermo que se expone a continuación así lo evidencia, además de mostrar la conflictividad en las interacciones entre la población civil y las tropas. La sociedad novohispana era una entidad histórica predominantemente civil, pero en la que, al mismo tiempo, los militares adquirían cada vez mayor relevancia, particularmente en el norte del virreinato, un territorio en perpetuo estado de guerra.
La disciplina social y el orden en la Nueva España del siglo de las luces fue siempre un tema importante desde la óptica política y de la ley. Como en cualquier formación política de antiguo régimen, en el noreste novohispano los derechos y beneficios de vivir en sociedad no eran para todos. Existían privilegios, ya fuera de clase, género o calidad. En suma, no había algo que se asemejara a lo que hoy entendemos como igualdad ante la ley. De ahí que las tensiones que se vivían en una región de frontera como la provincia de Coahuila, que históricamente estuvo marcada por dinámicas de guerra entre españoles e indios nómadas (indios “bárbaros” como despectivamente se les llamaba) modelaron en muchos sentidos una realidad marcada por el conflicto y la violencia. El septentrión novohispano a nivel social fue una mezcla de diversos grupos y esa variabilidad devino, por tanto, en complejos arreglos y ordenamientos políticos.
Las clasificaciones sociales y sobre todo la calidad de las personas, es decir, la combinación que incluía los orígenes familiares, los rasgos físicos, la situación tributaria y la reputación individual y colectiva contribuyeron a conservar y reforzar las barreras sociales de esa época. Calidades como las de indio, español, pardo o mulato, como enseguida se verá, encerraban todo un conjunto de valoraciones sociales y juicios que se emitían sobre los individuos. El siglo xviii, con sus aires de modernidad política, en la práctica fue también un periodo, en muchos sentidos, con dinámicas que les asignaban a las personas una identidad perceptible a partir de la que cada cual ocuparía, aunque no de manera infranqueable y perpetua, una posición en la estructura social.
Desacato
La historia que se narra aquí se tomó de un documento ubicado en el Archivo General del Estado de Coahuila, Fondo Colonial. Relata que corría el mes de noviembre de 1757 en el paraje La Hoya, de la Provincia de San Francisco de Coahuila, en el septentrión novohispano, donde se encontraba destacado un contingente militar de guardia bajo el mando de don Ángel Martos Navarrete, teniente coronel de los reales ejércitos, gobernador y Capitán General interino de la Provincia de Coahuila, en esa época perteneciente al reino de la Nueva Vizcaya, unidad política que tuvo como capitales a lo largo del tiempo a ciudades como Durango, Chihuahua y Parral.
Martos Navarrete dice que en ese momento se encontraba al frente de una compañía militar que oscilaba entre los 70 y 90 hombres armados. En el documento, este importante funcionario acusa al mulato Joseph Yermo de atacar a uno de sus cabos subalternos de escuadra –unidad militar operativa básica de los ejércitos del periodo, que constaba de cuatro a cinco soldados. Yermo agredió al cabo con un cuchillo, aunque sin causarle realmente ningún daño pues sólo consiguió cortar un ala del sombrero, haciendo, además, “cara a otros varios soldados”. Por la narrativa del teniente y los detalles citados se trató de un asunto que, aunque sencillo en apariencia, causó un gran malestar entre sus soldados, quienes a todas luces exigieron un castigo implacable.
La reacción del jefe militar fue contundente y despiadada. Martos Navarrete señalaba que Yermo había faltado “al respeto y la veneración a la superioridad que en mi reside”, condenando “tan notable osadía” con cien azotes en la picota de la Villa de Monclova. Además, durante el tormento, tendría colgado el cuchillo en el cuello, para así hacer de conocimiento público el tipo de arma ofensora. Los azotes en picota como mecanismo de poder político en la esfera pública eran recurrentemente usados en las sociedades de la Ilustración. Como estrategia disuasoria y de control social estaban dirigidos, no sólo a quien sufría la pena en su propia piel, sino a potenciales disidentes del orden social imperante. Eran, en suma, un poderoso transmisor del discurso del poder del Estado borbónico.
Las fuerzas armadas novohispanas estaban bajo un proceso de profundas transformaciones por entonces. En lo general se tenían dos variantes del servicio armado en el virreinato: los ejércitos permanentes o tropas veteranas, como se les conocía en ese periodo, constituyendo lo que hoy entenderíamos como ejércitos permanentes; y, las milicias, unidades de tipo temporal, que prestaban servicio bajo un tiempo determinado y cuyos integrantes incluían a personas de diversas calidades (pardos, morenos, mestizos, etcétera). Las tropas veteranas estaban únicamente formadas por personal venido de Europa y eran pagadas directamente por la Real Hacienda, caso contrario a las milicias, que por su servicio recibían diversos beneficios, aunque no siempre un pago monetario.
Estas fuerzas estaban aún en construcción y debían de crearse bajo un manto de legitimidad monárquica que les confiriera respetabilidad social, de ahí que cualquier afrenta a su autoridad e integrantes sería reprimida duramente.
El castigo
Romper el sombrero de un cabo de una cuchillada y hacer malas caras, ademanes y gestos de burla al piquete de soldados de guardia son algo que, quizá, desde nuestra óptica del siglo xxi, podría parecer una nimiedad, pero no lo era así para Navarrete y sus soldados. El teniente, desde luego, no quedó conforme con el castigo corporal y pidió echar mano también de otra herramienta muy común en la época para los considerados socialmente incorregibles: el trabajo. De ahí que también exigiera el envío de Joseph Yermo, al obraje del pueblo de Patos, en la misma jurisdicción de Nueva Vizcaya, durante un periodo de cinco años. Un obraje era un término genérico que se utilizaba para referirse a una unidad de producción industrial que fabricaba diversos efectos, principalmente textiles y paños. El trabajo en esos lugares empleaba por igual a libres, esclavizados y reos bajo algún tipo de pena (como Yermo). Las condiciones laborales por sí mismas eran duras y para los criminales condenados la situación resultaba aún peor, pues a esto se le sumaría que trabajarían sin recibir ningún tipo de pago.
Y es que, en el siglo de la Ilustración, la rehabilitación y el castigo de los indeseables o disruptores del orden social se consideraba algo muy importante. Encauzar la voluntad y la fuerza de las personas en beneficio del soberano marcó una nueva concepción de la disciplina social y del orden en Occidente. No sólo había que castigar a aquellos que infringían la ley, sino aprovechar ese castigo para rehabilitarlos y, al mismo tiempo, obtener un beneficio para el rey y las instituciones políticas y económicas.
En efecto, al amparo de los debates sobre la naturaleza del ser humano y del ser social, los soberanos europeos del siglo xviii “descubrieron” un recurso con el que siempre se contó, pero que se desconocía. Esto es, que sus súbditos debían reportar beneficios al Estado, pues del correcto funcionamiento de la sociedad dependía el mantenimiento de ese mismo andamiaje estatal. La población de un país se convirtió ahora en un recurso. Los individuos, en términos de representación política, es decir, de su visibilidad ante las instituciones, debían tener un buen comportamiento y gozar de respetabilidad ante una monarquía y unas instituciones que aún no poseían del todo el monopolio del uso de la violencia sobre sus gobernados. La autoridad de un rey a miles de kilómetros de distancia era apenas una idea en etapa embrionaria, que comenzaba a consolidarse.
Con esta lógica de acción política y con la consecuente rectoría del Estado borbónico sobre la vida de hombres y mujeres, se comenzó a reflexionar y legislar sobre los mecanismos para controlarlos, sobre todo en función de su interacción con las instituciones. Cualquier movimiento que se saliera de los parámetros de la ley imperante debía ser castigado y muchas veces, como en el caso del mulato Yermo, con violencia inusitada y sobre todo pública.
Por el testimonio del teniente Martos Navarrete, resulta evidente que se sintió lastimado en su orgullo y autoridad frente a la comunidad y la fuerza militar donde esta se hallaba destacada. La “afrenta” u “osadía”, como él la calificó, debía ser desde luego castigada con todo el peso de la ley como ya se mostró. Era consciente de otro de los graves problemas que tenían la sociedad novohispana y todas las de antiguo régimen, en lo particular en el siglo xviii, y que era el poco respeto y reverencia de la gente hacia la figura del soldado, del hombre armado.
Diversos personajes emblemáticos del siglo de la Ilustración como Federico II “El Grande” de Prusia y Artur Wellesley, vencedor de Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo y futuro duque de Wellington, lo veían como un desperdicio, como la “hez” de la sociedad, como un ser sin oficio ni beneficio, considerando que, ya estando en filas, era un desertor en potencia, que debía ser siempre sancionado y obligado a permanecer en sus unidades. De hecho, los grandes generales y mariscales de la época pensaban que, más que preocuparse por las balas del enemigo, los soldados bajo su mando habían de temer más a los castigos de sus comandantes cuando infringían la ley. Los correctivos físicos con violencia en Nueva España incluían, por ejemplo, también a los soldados infractores. A lo largo y ancho del virreinato se tienen documentados casos donde al igual que a Yermo, los soldados que infringían la ley y las normas de sus unidades militares se hacían acreedores a violentos castigos corporales. Ejemplo de esto eran las terribles y temidas carreras de baquetas. Estas consistían en que el hombre castigado corría en medio de dos filas de soldados con la espalda desnuda mientras sus compañeros de armas lo golpeaban con las baquetas de los tambores, palos y demás objetos.
Lo anterior evidencia en muchos sentidos, el poco respeto y la falta de reconocimiento existente en el periodo borbónico hacia la figura del soldado, de ahí que hubiera que construir un imaginario que confiriera respetabilidad y honor a una labor que, ciertamente, no gozaba de muy buena estima en una sociedad como la novohispana que, hasta ese momento, nunca la había sentido. Y si para construir ese imaginario había que echar mano de la violencia, no se dudaría en hacerlo.
Yermo castigado
Al argumentar en su denuncia que Yermo había faltado “al respeto y la veneración a la superioridad que en mi reside” y que debía castigarse de manera ejemplar semejante “osadía y vilantez”, es claro que el teniente Martos Navarrete pretendía dar un halo señorial y de nobleza a la institución militar, mediante el castigo de Joseph Yermo. Y es que, desde luego, una persona con ancestros africanos cometiendo una afrenta ante la autoridad, debió ser algo cuando menos insultante a los ojos de los soldados que sufrieron o presenciaron el suceso.
En una sociedad como la novohispana, de marcado perfil estamental –separada en segmentos sociales– y de antiguo régimen –en el que los derechos no eran para todos–, la calidad –de indio, español, pardo, moreno o mulato– resultaba fundamental, siempre acompañaba de una serie de prejuicios y estereotipos que condicionaban la identidad de los individuos, y que se construyó a lo largo de los años. Probablemente en el caso de Yermo, que ejemplifica bien la brutalidad de los castigos físicos de ese entonces, su calidad de mulato habría motivado quizás la violencia con que se le trató.
La pena final a Joseph Yermo que incluyó cien azotes en picota en la plaza pública y el trabajo durante cinco años en un obraje representaban bien la mentalidad absolutista-ilustrada de la época. La idea del castigo para el que atentara contra las instituciones del Estado fue utilizada como una herramienta más de control por parte de las autoridades novohispanas. El mantenimiento de las barreras sociales y el respeto hacia los funcionarios público (incluidos los militares) constituyó en el siglo de la Ilustración un ideal a seguir, pues se consideraba en ese periodo que unas fuerzas armadas fuertes y respetables constituían un síntoma palpable de un estado moderno, eficiente y civilizado,
PARA SABER MAS
- Amezcua García, Mónica Samantha y Jairo Eduardo Jiménez Sotero, “Mulatos cautivos. El caso de Nicolás de Castañeda en la frontera del Noreste novohispano”, Relatos e Historias en México, núm. 188, 2024, en https://goo.su/jcBUnN
- Jiménez Sotero, Jairo Eduardo, “Control y violencia. La brutalidad de los castigos militares en la Nueva España del siglo xviii” Relatos e Historia en México, Año xvii, núm. 193, 2024, en https://goo.su/BOch
- Valdés Dávila, C., Mónica Samantha Amezcua García, Rufino Rodríguez Garza y Miguel Ángel Reyna, Atlas de los Indios de Coahuila, Saltillo, Gobierno Municipal de Saltillo, Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, 2015.
- Valdés Dávila, Carlos, La gente del mezquite. Los nómadas del noreste en la colonia, Saltillo, Universidad Autónoma de Coahuila, 2017, disponible en https://cutt.ly/HrjK2Rdf
